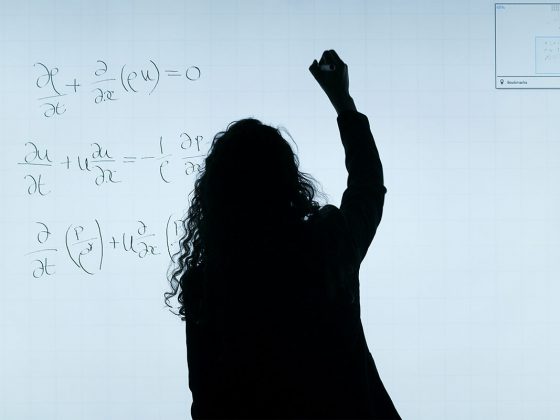Cuando era niño creía que la luna me seguía. Por las noches, cuando el sol se ocultaba del cielo de mi barrio, y apenas la luna emergía, protegiendo la calle, mis padres me enviaban al almacén. No sé por qué lo hacían. A mí me daba mucho miedo ir al almacén. En el camino, a una cuadra exactamente, había un matorral de ligustrinas frente a un terreno abandonado, y poco más allá un perro ladrador.
Cierta vez, de pronto, en lo alto, apareció la luna. Llena. Como dicen, lo recuerdo como si fuera hoy. Redonda como pelota de fútbol, cercana como una mano que socorre y acaricia. La luna me seguía, debo decirlo. Era verdad, me seguía. Yo caminaba cien pasos, por ejemplo, miraba a lo alto, y allí estaba. La luna también había caminado cien pasos.
Hace poco descubrí que a Alfonso Reyes lo perseguía el sol, el sol de Monterrey. Alfonso Reyes iluminó la literatura. Dejó un poema, El sol de Monterrey, que comenzaba así:
No cabe duda: de niño,
a mí me seguía el sol.
Andaba detrás de mí
como perrito faldero;
despeinado y dulce,
claro y amarillo:
ese sol con sueño
que sigue a los niños.
Reyes fue diplomático del gobierno mexicano en Buenos Aires. Creo que fue por los años de 1930, más o menos, eso se puede averiguar después. En la embajada, pronto se conectó con jóvenes escritores de Argentina, entre ellos el joven Jorge Luis Borges. Por entonces, Borges era corto de vista. Había escrito ya algunas cosas acerca de los arrabales de Buenos Aires, unos arrabales que, en verdad, él nunca conoció. Es decir, Borges imaginó esos lugares, los construyó literariamente. Y Reyes creyó en esos arrabales. Grandes escritores extranjeros se educaron en la fe de aquellas orillas borgianas, lo que dio cierta primera fama a Borges fuera del país.
Ahora pienso en la dificultad de Borges. No veía bien antes de quedarse ciego. Y mientras tomo mis mates cotidianos y escribo estas cosas, me arrepiento de haber soltado tantas ironías acerca de él, textos que, obviamente, no le hubieran preocupado, pero que molestan a los que lo defienden, y tal vez no lo leyeron.
Borges escribió unos versos, casi logrados, a la luna:
Hay tanta soledad en ese oro.
La luna de las noches no es la luna
que vio el primer Adán. Los largos siglos
de la vigilia humana la han colmado
de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo.
Destaco dos cosas de esos cinco renglones: su autor puso en evidencia que la luna es amarilla, como el sol de Monterrey, y no plateada. Es que él la veía así. En segundo lugar nos dijo que somos tan amarillos como ella, o tan dorados, y que hay algo que nunca sabremos. Como se ve, los versos de Borges no son tan claros. Dicen algo más. Y ese plus es lo que ha atraído a muchos de sus lectores. La cadena de interpretaciones sobre su obra, desde luego, es vastísima.
Borges, me refiero a mi Borges, ahora mismo está ladrando a la perrita que vive arriba. Curiosamente la perra se llama Sol. Son razas diferentes, él es un maltés enano, y ella una callejera, demasiado alta, así que nunca tendrán sexo. Pero Borges, que es ciego, está enamoradísimo, y ladra cada vez que la perrita baja para ir a la plaza. Ahora pienso, mientras suena el celular, que mi Borges debe ver la vida como una gran mancha amarilla.
Anoche tenía que dar una charla sobre el choque de trenes más grande de Sudamérica. Ocurrió en 1970. Murieron doscientas treinta y seis personas en el accidente, y la policía y el ejército mataron una docena de muchachitos que estaban robando a los cadáveres. Probablemente yo sea el historiador que más sabe sobre este caso. Entrevisté a mucha gente, leí todos los periódicos de la época. Y, lo más importante, encontré el expediente judicial. Me da pena que el único acusado de semejante accidente haya sido un pobre obrero del riel.
Sigamos con Borges, el otro, no el mío. Desde luego, él también nos reveló el color del sol. No esperemos una sorpresa.
Hay, entre todas tus memorias, una
que se ha perdido irreparablemente;
no te verán bajar a aquella fuente
ni el blanco sol ni la amarilla luna.
Claro, el sol de Borges es blanco. Es que le gustaba contradecir las cosas, era algo propio de él, que él mismo achacaba a su ceguera.
Desde aquella vez que la vi siguiéndome dejé de sentir miedo. Creo. Pero comenzó a preocuparme que la luna me siguiera. Cierta vez, después de recorrer la cuadra que separaba mi casa del almacén, caminé una calle más. El único motivo era ver esa joroba que se alzaba, blanca sobre mi espalda. Y allí estaba, inconmovible. Era mi luna, mi luna personal.
Oh románticas, bajo la plata de la luna, dice uno de los versos de Canción bajo la luna, del escritor mexicano. Y yo le creo a Alfonso Reyes.
Borges mordió a Vero. Ayer. La mordió porque es así, un lunático. La mano de Vero comenzó a hincharse. Y se le puso la piel roja hasta el codo. Tuvimos que salir corriendo. El médico la revisó y le dio unas pastillas. Así que ahora acaban de llamar para recordarme que falté a la charla sobre el choque de trenes. Les respondí que a Vero la mordió Borges. El que organizó el encuentro me envía un whatsapp. Es una foto del público. Me esperaban ocho personas.
La mayor parte de los argentinos no conocían al Borges de quien se hizo amigo Alfonso Reyes. Recuerdo el libro Borges en San Fernando, de Darío Luciano, un historiador amigo, en el que se hacía repaso de tres visitas del escritor al pueblo de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. En la primera visita, en 1947, hubo ocho personas. Entre ellas estaba mi amigo historiador, que entonces tenía veintidós años; su esposa, sus dos hijitas mellizas recién nacidas, el escritor que había traído a Borges hasta el lugar, y los tres miembros de la Comisión Directiva del Ateneo. Esto quedó registrado en las Actas de la institución. En su última visita, poco antes de morir, hubo mucha gente que no pudo entrar para ver a Borges. La televisión hizo famoso a un escritor que ya no escribía, pero que decía cosas ocurrentes.
Los días que siguieron agregué más cuadras. Mi único motivo era comprobar en qué lugar del cielo estaba la luna. Y allí estaba, siempre redonda, sobre mi cabeza. Pasaron los años, caminé más y más. Un día ya no supe volver al almacén de mi barrio. Mi casa se perdió a mis espaldas. Y miré al cielo, y allí, estaba la luna. Siguiéndome.
Por suerte la mano de Vero se desinflamó. Así que esta mañana, antes de marcharse al trabajo, me acompañó en el paseo cotidiano con Borges. Fue una manera de reconciliarse con él. Al fin y al cabo, nosotros lo hemos malcriado. El otro Borges dijo alguna vez que Alfonso Reyes era el mejor prosista de todos los tiempos. Yo rindo homenaje a su poesía. Así termina El sol de Monterrey:
Cuando salí de mi casa
con mi bastón y mi hato,
le dije a mi corazón:
-¡Ya llevas sol para rato!-
Es tesoro —y no se acaba:
no se me acaba – lo gasto.
Traigo tanto sol adentro
que ya tanto sol me cansa.
Yo no conocí en mi infancia
sombra, sino resolana.