Star Trek: The Original Series (1966-1969) se transmitió una y mil veces en la televisión mexicana de los años setenta. La saga ya era vieja cuando mis hermanos y yo disfrutábamos de las aventuras del Capitán Kirk y la tripulación del Enterprise. La imagen que mirábamos en el viejo (y único) televisor que existía en casa de mis padres siempre se distorsionaba porque el “botón” de los verticales y horizontales estaba estropeado. A pesar de ello, mis hermanos mayores y yo nunca tuvimos dificultades para viajar a “donde nadie ha llegado antes”, con la intención de explorar nuevos mundos, identificar nuevas formas de vida y buscar nuevas civilizaciones. Nuestros recreos infantiles incluían reproducir las escenas de acción del capítulo “más reciente”, lo que implicaba encarnizadas batallas por definir quiénes jugarían los papeles principales. Siendo el cuarto de los siete hijos de mis padres, siempre me tocó interpretar cualquier personaje de relleno —sin que eso significase, lo aclaro, disfrazarme de árbol—. Y es que en el sistema antidemocrático que suele privar entre hermanos, son los mayores quienes alternan en los personajes centrales de cualquier juego (Capitán Kirk, Mr. Spock y Dr. McCoy, en este caso). Igual que otros chicos de ese entonces, siempre pensé que yo daba la talla para interpretar a Kirk porque, niño como era, me gustaba la aventura y me identificaba con la rebeldía del Capitán del Enterprise. Sin embargo, la sobriedad e inteligencia de Spock me fascinaban. El misticismo que rodeaba al personaje con orejas de duende y cejas desproporcionadas me intrigaba. Mitad vulcano y mitad terrestre, Spock encarnaba el conocimiento científico en el Enterprise al tiempo que servía de dique para el arrojo de Kirk. Lo suyo era la lucha entre lo meramente emocional (su parte humana) y lo puramente racional (su parte vulcana) que enfrentan los científicos cuando quieren evitar “sesgos” en la toma de decisiones. En resumen, Kirk y Spock se complementaban de muchas formas para justificar el eje central de la trama: aventuras que ocurren muy lejos de casa, donde los peligros e incógnitas se enfrentan con intrepidez, inteligencia, tecnología y conocimiento.
En su segunda autobiografía (I am Spock, 1995), Leonard Nimoy —el actor que personifica al Sr. Spock— resalta la forma en la que su vida se modificó cuando empezó a ser identificado por todo mundo como su alter ego antes que ser reconocido como “Leonard Nimoy”. Según Spock —perdón, debí escribir Nimoy—, en muchas ocasiones sus primeros impulsos se mimetizaron con los que hubiese tenido el personaje que interpretaba en Star Trek, básicamente porque sus interlocutores lo trataban como al oficial científico del Enterprise y no como al actor, director, fotógrafo y escritor exitoso que era en la vida real. Al leer estos pasajes de su autobiografía me pregunto si acaso Nimoy llegó a hurgar entre sus ropas con la intención de localizar su comunicador y solicitar «transpórtame, Scotty» (beam me up, Scotty) para salir de algún apuro. Así es, la artimaña de “evaporar” materia de un determinado lugar para “reintegrarla” en algún otro sitio permitió que la tripulación del Enterprise saliera avante de muchas situaciones de riesgo. Cabe notar que este truco, bautizado como teleportación mucho antes de la serie, se introdujo como recurso para reducir presupuesto y no como ingrediente básico de la trama —se calculó que las escenas donde la Enterprise debería posarse en el planeta a explorar serían innecesariamente costosas—. Sin embargo, el “truco” terminaría definiendo tanto la personalidad como el concepto de Star Trek. Así, la imaginación de varias generaciones de jóvenes quedó marcada por la pregunta: … ¿y por qué no?
La influencia de Star Trek se aprecia en muchas cintas y series que le sucedieron. Por ejemplo, en “la mosca” (The fly, David Cronenberg, 1986), el científico Seth Brundle (interpretado por Jeff Goldblum) desarrolla un mecanismo que permite teleportar objetos inanimados y se prepara para anunciar su descubrimiento al mundo… pero falta algo, aún tiene que resolver cómo teleportar materia orgánica. Brundle conoce a Veronica Quaife (interpretada por Geena Davis), una reportera científica, y muy pronto le queda claro que ella es la persona perfecta para comunicar sus resultados sobre la “tecnología que ha de revolucionar los medios de transporte”. Es inevitable que Brundle se enamore de Veronica (claro, se trata de Geena Davis) y que además encuentre la clave para teleportar seres vivos «la carne… debería volver loca a la computadora, como a las ancianas cuando pellizcan a los bebés. Pero no lo hace, todavía no. No consideré que la carne debería volverla loca». Después, celoso y un tanto alcoholizado, Brundle encuentra el coraje suficiente para experimentar la teleportación consigo mismo. Al introducirse en el telepodo, Brundle no se percata de que una mosca lo acompaña… Amante del cine como soy, debo confesar que me gusta más el final de la versión original (The fly, Kurt Neumann, 1958) donde, sin telepodos, el científico en turno se mezcla con la mosca para dar lugar a dos monstruos —y no sólo a uno, como en la versión de Cronenberg—. Uno de ellos tiene el cuerpo del científico y posee la cabeza de la mosca, agigantada a las dimensiones humanas. El otro monstruo es igual de repugnante: la cabeza del científico, reducida a las dimensiones de la mosca, corona el cuerpo peludo y alado de un insecto que revolotea entre los humanos en busca de ayuda. Al final, cuando el primero de los monstruos ha desaparecido y todo parece haber regresado a la normalidad, el segundo termina atrapado en la red que una araña ha tejido en el jardín. Al notar que la araña se le acerca, la diminuta cabeza humana grita algo ininteligible mientras su cuerpo de insecto intenta escapar de la red. La cámara hace un close-up y los gritos del hombre-mosca se hacen audibles: “ayuda, ayuda” (help me… help me! https://youtu.be/Up6g0SDMJ7A?t=11).
Considerando las posibles aplicaciones de la teleportación (transporte, conservación de alimentos, dispositivos de seguridad, sistemas bancarios, etc.) cabe decir que el concepto vertido en Star Trek —o la mosca— no es viable. Es decir, “evaporar” materia de un punto dado para que ésta sea transmitida, tal cual, a cualquier otro punto del espacio es, en efecto, asunto exclusivo de la ficción científica. En el mundo real, lo que somos capaces de teleportar es un conjunto de instrucciones que nos permiten replicar la “personalidad” —es decir, el “estado”— de un sistema cuántico (digamos, un electrón) en algún otro sistema cuántico del mismo tipo (otro electrón). Para ello se requiere, al menos, (1) obtener el estado cuántico de todas y cada una de las partículas que conforman aquello que ha de teleportarse (2) un mecanismo para enviar —sin contaminación— la información recopilada al punto de destino y (3) un nuevo “envase”, integrado por partículas obtenidas en el punto de destino, donde dicha información ha de restituirse. En principio, aquello que resulte de inocular la información original en el nuevo envase sería indistinguible de lo que fue desintegrado en el punto de partida. La receta parece simple pero su implementación en el laboratorio resulta muy complicada. Para empezar, la información contenida en todas y cada una de las partículas de una determinada porción de materia es prácticamente inconmensurable. Además, la física cuántica nos ha enseñado que al intentar obtener dicha información siempre terminamos modificándola (véase una realidad esquizofrénica en esta columna, AyP Vol 3 no 4). Finalmente, es imposible evitar que estos datos se corrompan si han de ser enviados por canales clásicos al punto de destino. Es decir, el “manual de instrucciones” sobre cómo armar aquello que será teleportado se obtendría incompleto y, lo más delicado, sería transmitido de forma insegura al punto de destino. En tales condiciones, al instruir «transpórtame, Scotty», el menor de los problemas del Sr. Spock sería terminar como la “mosca-Brundle” ya que correría el riesgo de ser “evaporado” infructuosamente, con muy pocas probabilidades de ser reconstituido en el punto de destino por que su manual de instrucciones podría estar plagado de errores. ¿Usted aceptaría ser teleportado de esta forma?
La clave para solventar el problema está en el entrelazamiento cuántico, por mucho la propiedad de “lo muy pequeño” que no sólo se escapa de nuestra experiencia cotidiana sino que contradice todo aquello que podría parecer “intuitivo” en la física previa al siglo pasado (véase por ejemplo, entrelazamiento cuántico y universos paralelos, Conversus 70:18, 2008). Este fenómeno implica que si dos partículas interactúan e intercambian información entre ellas, entonces el par adquiere un comportamiento de complicidad: al medir las propiedades de una partícula sabremos con cetidumbre total las propiedades de la otra, incluso si entre ellas median distancias muy grandes. La receta indicada arriba, incluyendo el entrelazamiento cuántico como ingrediente, se conoce como teleportación cuántica y fue propuesta en 1993 (C. Bennett et al, Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels, Phys. Rev. Lett. 70:1895). Muy notablemente, tan sólo 4 años después se reportó la teleportación cuántica del estado de polarización de un sólo fotón (D. Bouwmeester et al, Experimental quantum teleportation, Nature 390:375, 1997). Las investigaciones más recientes incluyen sistemas mucho más complejos (S. Pirandola et al, Advances in quantum teleportation, Nature photonics 9:641, 2015), donde la distancia entre el punto de partida y el punto de destino alcanza varias decenas de kilometros (A. Zeilinger, Quantum teleportation, onwards and upwards, Nature Physics 14:3, 2017; J-G Ren et al, Ground-to-satellite quantum teleportation, Nature 549:70, 2017). Los avances en este rubro son asombrosos y prometen resultados todavía más sorprendentes en el corto plazo. Sin embargo, aún estamos muy lejos de usar la frase «transpórtame, Scotty» para asistir al trabajo sin perder tiempo enfrentando el tráfico.
Resonancias. Seth Brundle buscaba obtener un mecanismo de teleportación y lo consiguió. También, sin pretenderlo, consiguió fusionar la información genética de dos seres orgánicos independientes para dar lugar a uno nuevo, inexistente en la realidad dictada por la película. Este aspecto queda apenas delineado por los guionistas del filme y pasa inadvertido a los espectadores. Puestos a especular, un mecanismo de esta naturaleza daría lugar a un sin fin de historias de ficción científica que quizás terminarían haciéndose realidad en un futuro no muy lejano. Con todo, es curioso notar que, tanto en la versión de Cronenberg como en la de Neumann, la trama adopta el esquema de “El moderno Prometeo” (Frankenstein or The Modern Prometheus, Mary Shelley, 1818), donde el conocimiento se castiga: el científico que se ha atrevido a escudriñar los misterios de la naturaleza termina siendo aniquilado por sus descubrimientos. Hay momentos en los que la realidad supera a la ficción y otros donde la ficción abre las puertas a la investigación científica… ¿en qué punto de esta intriga nos encontramos?






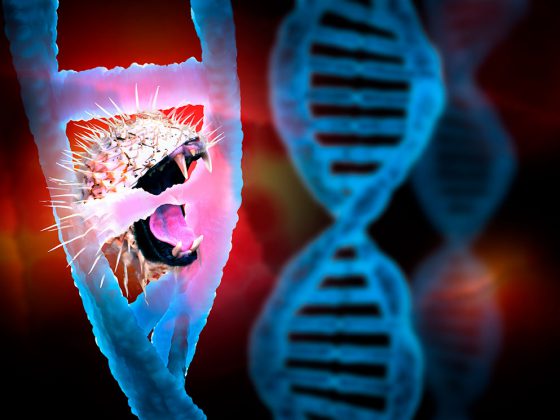


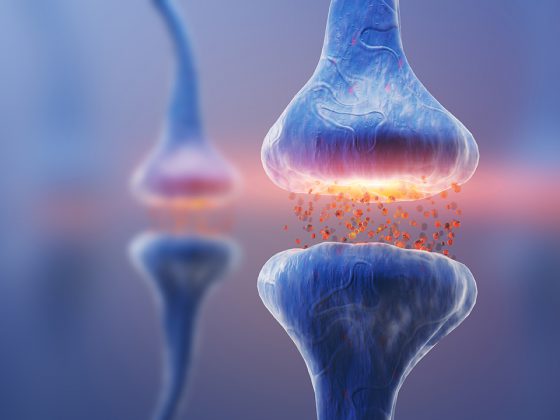




13 comentarios
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 1 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 3 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Visitor Rating: 5 Stars
Comentarios no permitidos.