Escribo cuando aún no se distribuye la circular indicando que debemos registrar todo lo que leemos en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII). Asumo que sólo falta que se termine de adecuar la pestaña 19 para que, además de las opciones “botella”, “bureta”, “cilindro” “envase”, “vaso”, “vial”, “tubo”, se incluya también “boletín”, “panfleto”, “tríptico” y “otras (definir en menos de una cuartilla)”. Mientras la espero, aprovecho para leer otro rato. Así fue como supe que el pasado 5 de abril murió Sydney Brenner, a los 92 años. Sospeché que algo andaba mal observando a los gusanos. Investigo seres vegetales, pero en mi pequeño patio interior tengo media maceta putrefacta llena de lombrices, nemátodos, líquenes y zancudos. Todos cohabitan en la comodidad viscosa de algo que se parece a los sedimentos bénticos del río de los Remedios. Los observo de madrugada, mientras sorbo traguitos de café. Hace poco noté que los nemátodos estaban particularmente tiesos y apesumbrados, con el mismo comportamiento que le conocemos a Unc (y dicho sea de paso, a numerosos colegas cuando reciben una nueva circular administrativa). Unc es una mutante con movimientos descoordinados que surgió de Caenoharbditis elegans, el innombrable gusano que Brenner volvió famoso, y que, al ser impecablemente calvo y transparente, permite seguir su desarrollo en vivo y a todo color a través de cualquier microscopio convencional de luz brillante. De C. elegans conocemos la ubicación de todas sus células, incluyendo la de cada una de sus 302 neuronas. Se trata del primer organismo multicelular para el que se obtuvo el genoma completo, demostrando que comparte con los humanos la función de una multitud de genes (lo que explica la similitud entre Unc y numerosos colegas). La trascendencia de estos estudios dio lugar a que Brenner, con John Sulston y Robert Horvitz, obtuvieran en 2002 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.
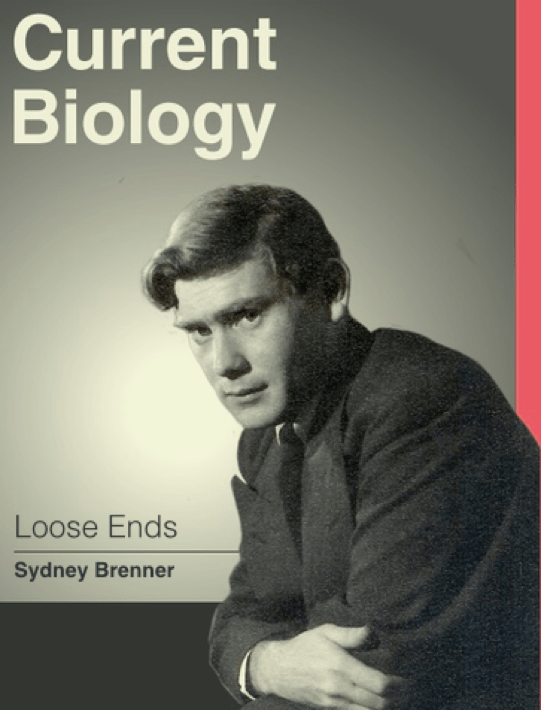 Comencé a leer los ensayos de Brenner durante mis estudios de posgrado (1990-1995). Esperaba con ansias la nueva entrega de su columna Loose Ends en la última página del Current Biology, una revista científica que por lo general yacía abandonada al fondo de la biblioteca de medicina, donde me refugiaba para escapar del obtuso mundo de los botánicos expertos y su lenguaje barroco. Acostumbraba fotocopiar el artículo para guardarlo en una carpeta manila a la que de portada le pegué un recorte de su logotipo: la punta de una pluma fuente con dos ojos marcados por sus pobladas cejas. Pocos años después, tuve el privilegio de conocerlo. Me lo presentó Winship Herr en 1997, durante el 62avo Simposio de Biología Cuantitativa en Cold Spring Harbor. Yo había llegado un año antes para comenzar a trabajar como postdoctorante en las viejas casas que albergan al grupo de Genética de Plantas, en los edificios Delbrück. Mi interés por ser aceptado en ese legendario laboratorio surgió después de leer un artículo que describía como Rob Martienssen y Venkatesan Sundaresan habían desarrollado un sistema de trampas génicas que permitía descubrir la función de genes de manera visual, observando su actividad dentro de las células cuando se dividen. La idea era francamente deslumbrante. Soñaba con utilizarlo para encontrar los factores que controlan el desarrollo de gametos y embriones vegetales. Les escribí una carta expresando mi interés por la reproducción clonal a través de semillas (la famosa apomixis), y brinqué de gusto cuando al poco tiempo recibí un fax en el que se me invitaba a ofrecer un seminario en presencia de su director, el Dr. Bruce Stillman. En un típico acto de irracionalidad regiomontana, decidí jugarme la vida ofreciendo una charla en la que, a partir de mis resultados experimentales, comparaba la función del óvulo vegetal con ciertas metáforas que surgen de preguntas formuladas por Pablo Neruda. Creo que empecé bien, pero muy pronto aparecieron los bostezos de mis futuros compañeros, que sentados en las primeras filas, miraban por la ventana con la arrogancia del que tiene mejores cosas que pipetear. Terminé sudando frío, pero para mi sorpresa, no hubo necesidad de más. Saliendo del auditorio, y sin entrevista de por medio, Stillman me ofreció una beca. Comencé inmediatamente a trabajar bajo la supervisión de Ueli Grossniklaus, un joven investigador que se convertiría en mi mentor por espacio de cuatro años, y en un amigo entrañable por el resto de la vida.
Comencé a leer los ensayos de Brenner durante mis estudios de posgrado (1990-1995). Esperaba con ansias la nueva entrega de su columna Loose Ends en la última página del Current Biology, una revista científica que por lo general yacía abandonada al fondo de la biblioteca de medicina, donde me refugiaba para escapar del obtuso mundo de los botánicos expertos y su lenguaje barroco. Acostumbraba fotocopiar el artículo para guardarlo en una carpeta manila a la que de portada le pegué un recorte de su logotipo: la punta de una pluma fuente con dos ojos marcados por sus pobladas cejas. Pocos años después, tuve el privilegio de conocerlo. Me lo presentó Winship Herr en 1997, durante el 62avo Simposio de Biología Cuantitativa en Cold Spring Harbor. Yo había llegado un año antes para comenzar a trabajar como postdoctorante en las viejas casas que albergan al grupo de Genética de Plantas, en los edificios Delbrück. Mi interés por ser aceptado en ese legendario laboratorio surgió después de leer un artículo que describía como Rob Martienssen y Venkatesan Sundaresan habían desarrollado un sistema de trampas génicas que permitía descubrir la función de genes de manera visual, observando su actividad dentro de las células cuando se dividen. La idea era francamente deslumbrante. Soñaba con utilizarlo para encontrar los factores que controlan el desarrollo de gametos y embriones vegetales. Les escribí una carta expresando mi interés por la reproducción clonal a través de semillas (la famosa apomixis), y brinqué de gusto cuando al poco tiempo recibí un fax en el que se me invitaba a ofrecer un seminario en presencia de su director, el Dr. Bruce Stillman. En un típico acto de irracionalidad regiomontana, decidí jugarme la vida ofreciendo una charla en la que, a partir de mis resultados experimentales, comparaba la función del óvulo vegetal con ciertas metáforas que surgen de preguntas formuladas por Pablo Neruda. Creo que empecé bien, pero muy pronto aparecieron los bostezos de mis futuros compañeros, que sentados en las primeras filas, miraban por la ventana con la arrogancia del que tiene mejores cosas que pipetear. Terminé sudando frío, pero para mi sorpresa, no hubo necesidad de más. Saliendo del auditorio, y sin entrevista de por medio, Stillman me ofreció una beca. Comencé inmediatamente a trabajar bajo la supervisión de Ueli Grossniklaus, un joven investigador que se convertiría en mi mentor por espacio de cuatro años, y en un amigo entrañable por el resto de la vida.
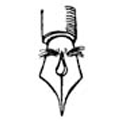
Los cursos y congresos que organiza el laboratorio son uno de los mayores atractivos de los veranos en Cold Spring Harbor. Su gravitación científica encuentra fundamento en casi 100 años de extraordinaria trascendencia, al convertirse en la pasarela internacional de una multitud de descubrimientos que han marcado la historia de la biología moderna. Al Simposio de Biología Cuantitativa asisten anualmente no menos de ocho generaciones de genetistas y biólogos moleculares que discuten entremezclados y sin pelos en la lengua, paseando por los jardines del laboratorio al calor de una copa. En 1997, cinco años antes de ganar el Nobel, Sydney Brenner asistió al Simposio acompañado de la plana mayor de los apasionados del gusano. Winship me jaló del brazo en uno de los recesos, para llevarme a conocerlo mientras el famoso Tío Syd (como firmaba su columna del Current Biology) discutía sentado en una jardinera, al borde de la bahía. Era bajito, usaba un sólido bastón y cuando se exaltaba tenía un tremendo acento sudafricano compuesto de modismos británicos mezclados con sonidos guturales y cierto toque de dialecto flamenco. Como pugilista intelectual, discutía en ese momento con un joven 30 años menos rápido que él. Sus palabras brotaban como una corriente de razonamientos e ideas que a ritmo desenfrenado arrollaban a su interlocutor, dejándolo exhausto a las orillas de múltiples profundidades filosóficas, iteraciones deductivas y opiniones experimentales. Acostumbraba decir que, para mantenerse fértil en la investigación científica, hay que cultivar la ignorancia cambiando de tema regularmente: “Hay ocasiones en que sabemos demasiado para enfrentar un problema. Si uno sabe demasiado, empieza a ver por qué las cosas no funcionarán y prefiere no intentarlo. Por eso es importante rodearse de jóvenes y con audacia cambiar regularmente de campo de trabajo, para acumular ignorancia”. Esa fue la fuerza argumentativa que convenció a una naciente generación de jóvenes genetistas para que dejaran de mirar a la mosca y se enamoraran del gusano. Así era como Brenner había logrado reclutar a gente como John White, un ingeniero en electrónica con experiencia en grafismo computacional, quién se hizo cargo de reconstruir el sistema nervioso de C. elegans utilizando decenas de miles de micrografías electrónicas que fueron ordenadas a partir de cortes sagitales menos espesos que un cabello. Reclutó también a John Sulston, quién realizó la heroica labor de observar, rastrear y documentar – con paciencia monástica – cada una de las divisiones celulares que ocurren durante su crecimiento. Todo esto ocurrió en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, otro de esos irreproducibles espacios de convergencia científica que, sin restricciones normativas que impidan el ejercicio del presupuesto con base en la separación de recursos fiscales y recursos propios, dio lugar a más de una docena de Premios Nobel. Además de Brenner, han sido galardonados Sanger (dos veces), Watson, Crick, Kendrew, Perutz, Klug, Milstein, Khöler, Walker, Ramakrishnan, Levitt, Henderson y Winter. Este último apenas el año pasado, por desarrollar el sistema de despliegue de fagos que se utiliza para la evolución dirigida de anticuerpos en la industria farmacéutica.

Al terminar el octavo round, por fin pude acercarme. Para mi sorpresa, Brenner fue paciente al hablar despacio y escucharme con interés describir mi pasión por la apomixis. Desconocía el fenómeno y me hizo innumerables preguntas que traté de anotar en una libreta que aún conservo. Algunos años después, cuando me disponía a regresar a México para iniciar un grupo de investigación en el Cinvestav Irapuato, el mítico bar del laboratorio organizó su tradicional brindis de despedida. Fue ahí que James Watson, delante del pleno y sin ningún pudor, levantó su copa para desear que no me sucediera lo mismo que a su amigo Sydney Brenner, cuando se le ocurrió regresar a su natal Sudáfrica para montar un grupo de investigación. Al año de instalarse, víctima del marasmo administrativo que ahorcaba su práctica experimental sin dejarlo ejercer el presupuesto que él mismo había conseguido, decidió cortar por lo sano y regresar a las verdes praderas de Inglaterra. Cualquier analogía hacendaria con lo que nos ocurre actualmente es mera coincidencia burocrática. Desconozco cuál era el acrónimo del SGII sudafricano, pero es bien sabido que Brenner se quedó para siempre en el Reino Unido, y nunca lo volvió a intentar.
*Aunque es a menudo citado incorrectamente como “Audaces fortuna juvat” (ver por ejemplo “El Escudo Arverno” en Las Aventuras de Astérix, por R. Goscinny y A. Uderzo, 1967), se trata de un verso de Virgilio (70 a.C – 19 a.C) que significa “La fortuna sonríe a los que se atreven”.
Jean-Philippe Vielle Calzada






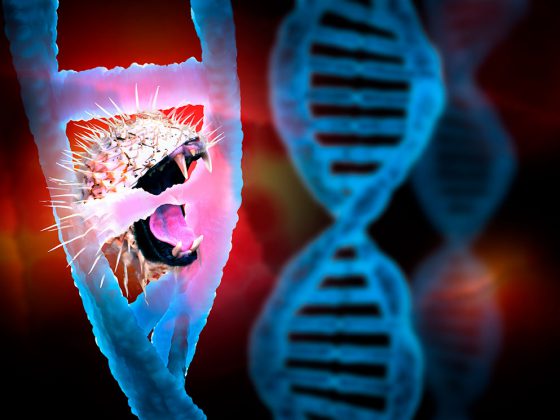

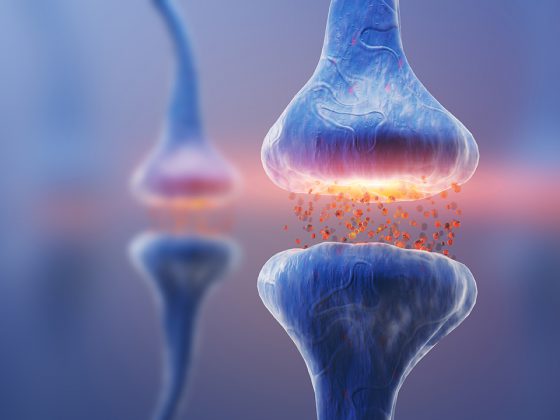





1 comentario
Felicidades, me encanto el relato del Dr. Jean-Philippe Vielle Calzada, que vivencias tan hermosas y muy curioso el logotipo del Premio Nobel Sydney Brenner.
Comentarios no permitidos.